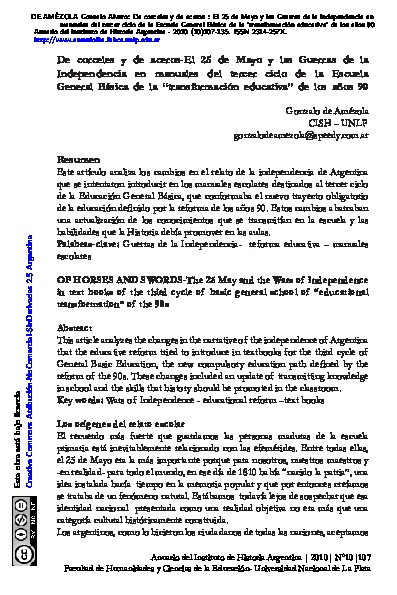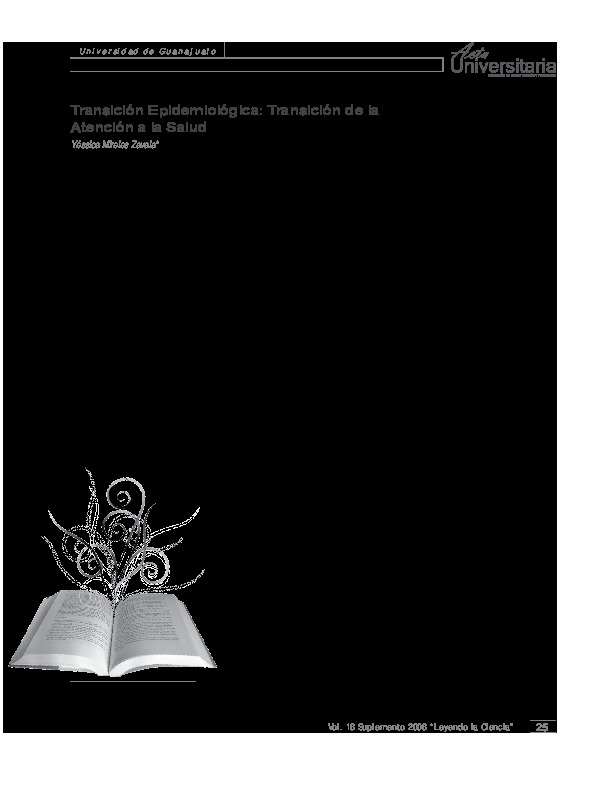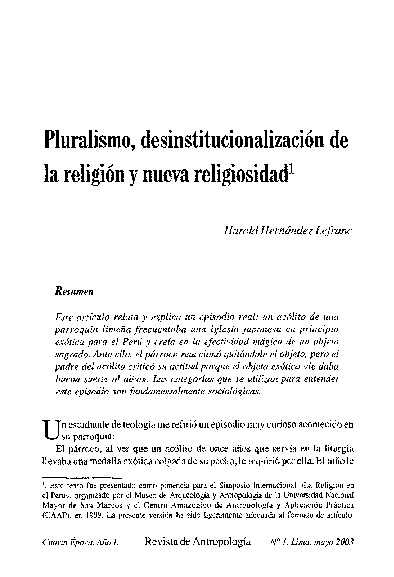Textos
Texto
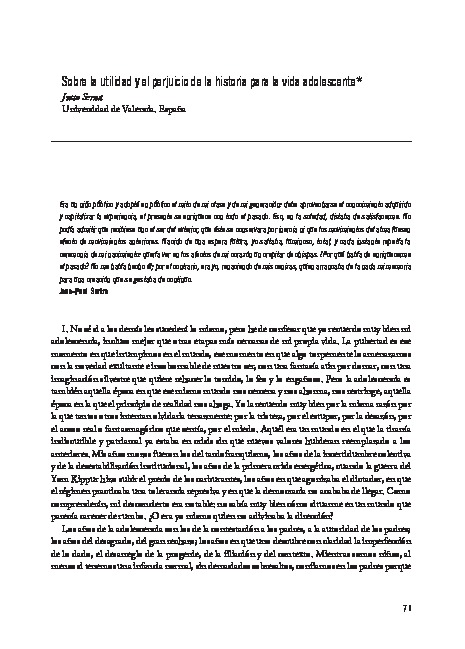
Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida adolescente
Descripción
Los años de la adolescencia son los de la contestación a los padres, a la autoridad de los padres; los años del desagrado, del gran rechazo; los años en que uno descubre con claridad la imperfección de lo dado, el desarreglo de la progenie, de la filiación y del contexto. Mientras somos niños, al menos si tenemos una infancia normal, sin demasiados sobresaltos, confiamos en los padres porque de ellos nos vienen los cimientos. Sin embargo, cuando alcanzamos la pubertad, confirmamos una sospecha antigua ante la que habíamos querido estar ciegos: la de que tenemos unos padres muy imperfectos, nada modélicos, la de que nuestros padres carecen de omnipotencia. Frente a esta amarga revelación, todos hemos fantaseado alguna vez –y algunos crecen con esa engañosa convicción– con la posibilidad de una identidad equivocada, con un error antiguo por el que nos habrían confiado a personas que no eran nuestros auténticos progenitores. Lo corriente es que esta ficción o patología de la identidad –la novela familiar del neurótico, en palabras de Freud– sea temporal o incluso excepcional y que pronto abandonemos esta insanía; lo normal, en efecto, es que esta fantasía la descartemos de inmediato y, por tanto, que recobremos la cordura admitiendo que, para bien y para mal, ésos son nuestros padres.
* Párrafo del texto extraído como resumen.
Serna, J. (2006). Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida adolescente. Clío & Asociados, (9-10), pp. 71-83.
Categorias:
Colecciones:
Recuerda
La cultura y la educación necesitan de tu apoyo activo.
Información del autor

ACUEDI
ACUEDI son las siglas de la Asociación por la Cultura y Educación Digital. Somos una asociación civil sin fines de lucro, con sede en Lima (Perú), fundada en noviembre del 2011. Nuestro principal objetivo es incentivar la lectura y la investigación académica, especialmente dentro de espacios digitales. Para ello hemos diseñado una serie de proyectos, todos ellos relacionados entre sí. Este es nuestro proyecto principal, nuestra Biblioteca DIgital ACUEDI que tiene hasta el momento más de 12 mil textos de acceso gratuito. Como tenemos que financiar este proyecto de algún modo, ya que solo contamos con el apoyo constante y desinteresado de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, hemos creado otros proyectos como ACUEDI Ediciones, donde publicamos libros impresos y digitales, y la Librería ACUEDI, donde vendemos libros nuestros y de editoriales amigas ya sea mediante redes sociales, mediante esta plataforma, en eventos o en ferias de libros.ACUEDI