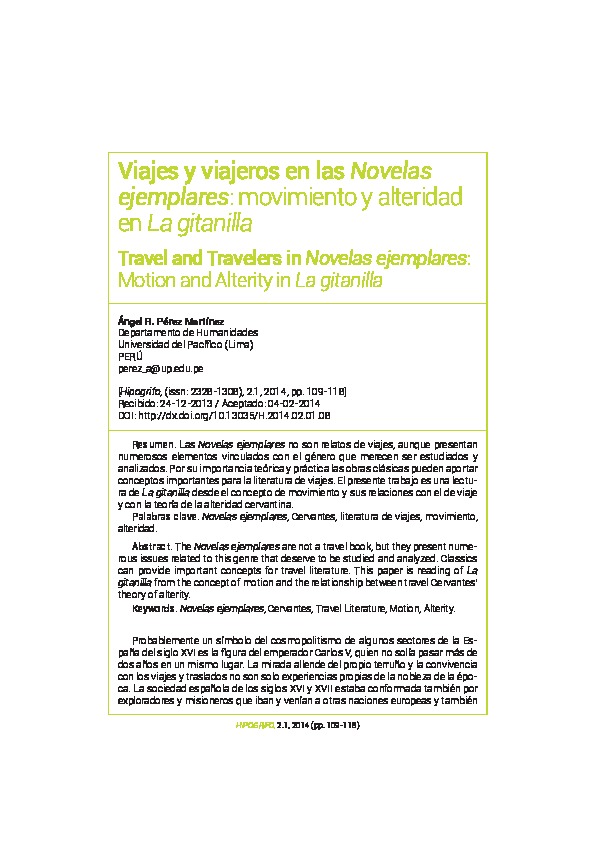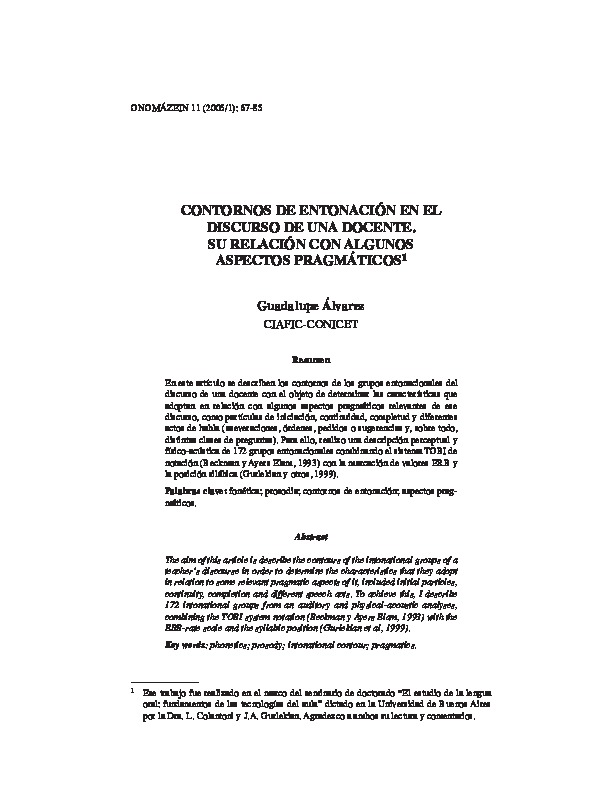Textos
Texto
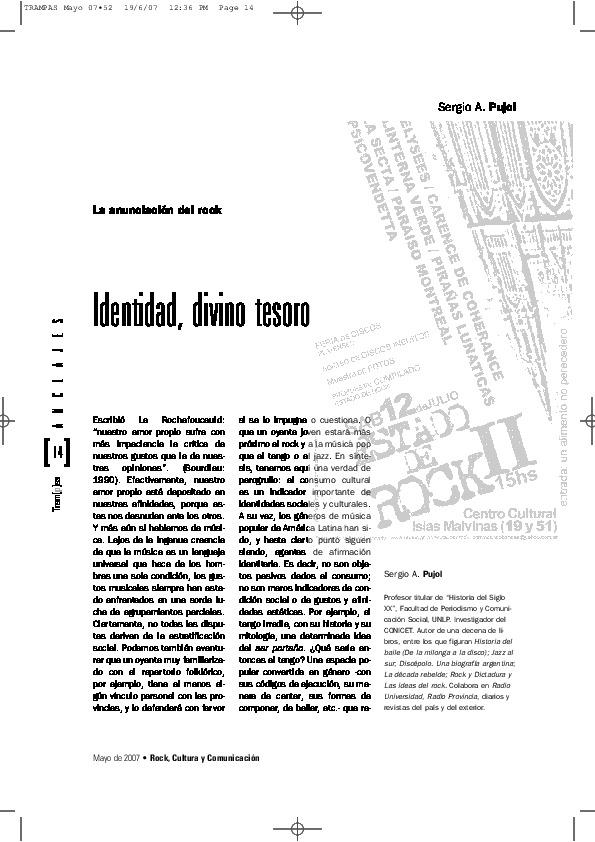
Identidad, divino tesoro
Descripción
Escribió La Rochefoucauld: “nuestro amor propio sufre con más impaciencia la crítica de nuestros gustos que la de nuestras opiniones”. (Bourdieu: 1990). Efectivamente, nuestro amor propio está depositado en nuestras afinidades, porque estas nos desnudan ante los otros. Y más aún si hablamos de música. Lejos de la ingenua creencia de que la música es un lenguaje universal que hace de los hombres una sola condición, los gustos musicales siempre han estado enfrentados en una sorda lucha de agrupamientos parciales. Ciertamente, no todas las disputas derivan de la estratificación social. Podemos también aventurar que un oyente muy familiarizado con el repertorio folklórico, por ejemplo, tiene al menos algún vínculo personal con las provincias, y lo defenderá con fervor si se lo impugna o cuestiona. O que un oyente joven estará más próximo al rock y a la música pop que al tango o al jazz. En síntesis, tenemos aquí una verdad de perogrullo: el consumo cultural es un indicador importante de identidades sociales y culturales.
* Párrafo del texto extraído como resumen.
Pujol, S. (2007). Identidad, divino tesoro. Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura, (52), pp. 14-20
Categorias:
Colecciones:
Recuerda
La cultura y la educación necesitan de tu apoyo activo.
Información del autor

ACUEDI
ACUEDI son las siglas de la Asociación por la Cultura y Educación Digital. Somos una asociación civil sin fines de lucro, con sede en Lima (Perú), fundada en noviembre del 2011. Nuestro principal objetivo es incentivar la lectura y la investigación académica, especialmente dentro de espacios digitales. Para ello hemos diseñado una serie de proyectos, todos ellos relacionados entre sí. Este es nuestro proyecto principal, nuestra Biblioteca DIgital ACUEDI que tiene hasta el momento más de 12 mil textos de acceso gratuito. Como tenemos que financiar este proyecto de algún modo, ya que solo contamos con el apoyo constante y desinteresado de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, hemos creado otros proyectos como ACUEDI Ediciones, donde publicamos libros impresos y digitales, y la Librería ACUEDI, donde vendemos libros nuestros y de editoriales amigas ya sea mediante redes sociales, mediante esta plataforma, en eventos o en ferias de libros.ACUEDI